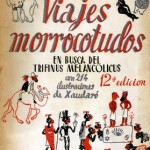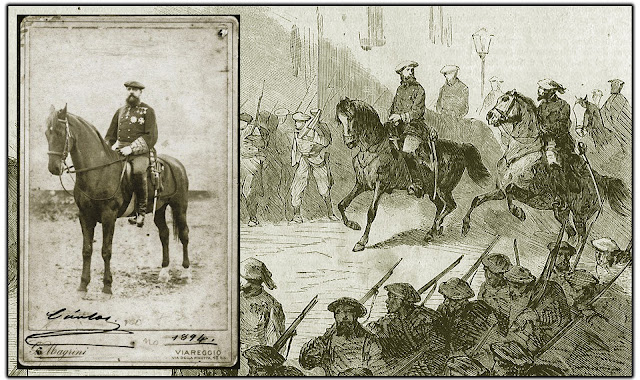Leonora Carrington, autorretrato. Imagen: Metropolitan Museum of Art.
La cultura celebra y redescubre a Leonora Carrington en el centenario de su nacimiento. El banquete de elogios y reseñas comenzó en torno a la fecha de su muerte, 2011, coincidiendo con la publicación de Leonora (Premio Biblioteca Breve Seix Barral), la biografía novelada de la artista, a cargo de Elena Poniatowska, amiga personal de Carrington, y el documental El juego surrealista, de Javier Martín Domínguez. Desde entonces, se han celebrado diversas exposiciones en Europa y México, donde residió la mayor parte de su vida, y es ahora venerada como una de sus grandes figuras. Estos días, el Museo Picasso de Málaga ofrece hasta el 28 de enero una interesante retrospectiva en torno a las artistas del surrealismo.
Fuera de los homenajes, su trabajo sigue a la sombra de Dalí, Duchamp y Man Ray, aunque, comparada con las pintoras del siglo XX y dentro del desequilibrio en el tratamiento que se otorga a las mujeres artistas, reconozcamos que Carrington está a nivel de superestrella. Como sus vecinas de la colonia San Rafael, la fotógrafa Kati Horna y la pintora Remedios Varo, Carrington pertenece al grupo que abrazó el surrealismo. Pero, al igual que ellas, no lo hizo como simple escuela, sino en un compromiso vital del que extrajo la materia para sus cuadros, cuentos y esculturas. De hecho, el recurso más controvertido del movimiento, utilizar el cuerpo y la psique femeninas como terreno desde donde elaborar las narraciones «revolucionarias», parten en este caso de las experiencias personales de las mujeres creadoras. En la práctica, la mujer artista lleva siglos destapando la realidad oculta tras la represión de lo político y los marcos de lo racional, haciendo con sus sueños y visiones aquello que figuras como el propio André Breton, el fundador del surrealismo, habrían tomado como punto de partida filosófico, teoría para literatura y arte: la «locura» de la mujer. Como tantas otras veces, y aquí de forma más sangrante por tratarse de un movimiento que se revolvía contra todos los esquemas establecidos, los hombres «surrealistas» fueron incapaces de enfrentarse a un problema básico: no salir de la categorización de las mujeres en objetos, sin otra entidad que la de musas, amantes o cuidadoras.
2017 ha visto varias reediciones de los textos de Carrington, así como nuevas aproximaciones a su vida y obra. La periodista Joanna Moorhead ha publicado un libro a partir de diferentes conversaciones con la pintora, tras descubrir en 2009 que eran primas lejanas. En Una vida surrealista (Turner, 2017), se vuelven a relatar las peripecias de una juventud llena de sobresaltos y el exilio en México, como madre de familia, artista y gurú en su casa de la calle Chihuahua, donde recibía a visitantes del mundo entero, buscando alguna clase de la iluminación que ella empleaba en sus obras. A la espera de tener una versión en castellano que reúna sus relatos breves (por el momento están desperdigados en varias antologías y libros difíciles de conseguir), la editorial especializada en literatura femenina The Dorothy Project ha publicado para el mercado anglosajón The Complete Stories Of Leonora Carrington, un volumen con todos sus cuentos, desde 1937 a los años setenta, incluidos tres inéditos.
Solo falta la pequeña colección de nueve fábulas que escribió e ilustró para sus hijos, Leche del sueño, publicada en castellano en fecha reciente (Fondo de Cultura Económica, 2013). Aviso para compradores que lo hayan asociado con un regalo para niños: esos cuentos infantiles lo son en la misma medida que el resto de la obra escrita de Carrington; es decir, producto de una imaginación anclada en la infancia, pero poblada por las criaturas del sueño, extrañas y terribles. Todos los escritos llevan referencias implícitas a su biografía, y continúan en palabras las imágenes que ella pintó y moldeó en esculturas. Son las quimeras de Carrington, que se bifurcan en ramas donde crecen las ideas de rebelión, deseo y muerte.
Los personajes son híbridos irreverentes de animales y plantas, niños con alas en lugar de orejas que se alimentan de paredes, mujeres solas que viven en torres o caminan por desiertos y relatan sus encuentros con apariciones, monstruos y esqueletos parlantes. Todos sufren la persecución de un mundo que quiere atenazarlos y, en la mayor parte de los casos, comérselos en un festín de compleja elaboración; a veces, con ingredientes repugnantes. Como en sus lienzos, Carrington acude a la figura del caballo para autorrepresentarse (símbolo de lo salvaje) y utiliza, como hacía en la vida real, una batería de recetas con especias exóticas y salsas de cocina para unir el mundo de la niñez y los hechizos de la magia con el día a día de la mujer adulta. Pero una adulta que se niega a serlo en los términos que se le exige, sin soluciones concretas o rígida dualidad moral. La inocencia es tan cruel como el mundo de la experiencia.
Como hacen las artistas de las vanguardias, Carrington defiende un territorio, mitad cerebro, mitad árbol, cuyas medidas cambian según la percepción y donde las fronteras de género se diluyen. Solo permanece la mujer-narradora, con mente de planeta y cuerpo de animal mágico. Carrington se transmuta en diferentes versiones de Alicia y demás figuras creadas por los autores de la edad de oro del cuento victoriano, pero dadas la vuelta, más sangrientas y burlonas si cabe (por ejemplo, los conejos son caníbales y las heroínas tienen una hermana vampiro encerrada en el desván), y en esas reinas caprichosas que quieren despedazar a las protagonistas muestra los conflictos con sus padres y la determinación de ser independiente, aunque para ello tenga que vivir aislada o rechazada por el resto del mundo. Son pasajes escritos a pinceladas (literalmente), con la frialdad doliente de los versos bíblicos (la artista fue educada en la fe católica). Es comprensible que la crítica literaria no apreciase valor en ellos, ni tampoco sus compañeros de generación. No cabía en los clichés creados al efecto: demasiado para una chica menuda, de pelo alborotado y voz grave.
Como hicieron otras figuras surrealistas, Carrington fundió el arte de vanguardia con el ocultismo: los mitos del folclore anglosajón se mezclaron con los dioses de México, todo ello sobre una experiencia vital declarada en rebeldía contra las convenciones sociales y las relaciones autoritarias. Fue expulsada de varios y exclusivos colegios, no se ajustó a la vida para la que la preparaban sus padres, una más que importante familia de la burguesía británica. En Londres estaba aprendiendo las técnicas de la perspectiva con Amédée Ozenfant, aquellas que aplicaría en las grandes habitaciones y espacios fantasmales de sus cuadros, cuando el prestigioso profesor le presentó a Max Ernst. Los dos huyeron a París. Carrington tenía veinte años y se integró en los surrealistas, pero no como la prometedora artista que era, sino como apetecible novia de Ernst, quien le doblaba ampliamente la edad. La chica rica y rebelde no le cayó simpática a André Breton, que mantenía un control casi sectario sobre el grupo, y el poeta Paul Éluard sugirió a su amigo Max que para evitar males mayores se buscaran un nido de amor en el campo. En una destartalada granja medieval al norte de Aviñón la pareja cultivó vino, escribió cuentos y pintó murales entre 1937 y 1939.
La pintura de Carrington es una impregnación de sueños y recetas alquímicas. A diferencia de la exigua literatura, su corpus es enorme y deslumbrante, bastaría para situarla entre los grandes nombres del arte del siglo XX, sin tocar su escultura. Las figuras de sacerdotes fantasmas y mujeres con rasgos animales, muy marcados por la influencia de la pintura del primer Renacimiento y los personajes vislumbrados por El Bosco, se unen en ceremonias mágicas de iniciación. Por los lienzos desfilan dioses, animales míticos y flores animadas en torno a mesas de ofrenda con mensajes del gnosticismo sobre el amor y la muerte: el huevo órfico, el fuego y el agua, las escaleras y laberintos, árboles de la sabiduría y las puertas que se abren a otra dimensión. La vida en México enriqueció sustancialmente esta obra, con figuras escogidas de las religiones americanas. La cultura de aquel país quedó plasmada en un gran mural, El mundo mágico de los mayas, encargo del Museo de Antropología, en 1963, o en pinturas como El diablo rojo, que se puede admirar en el jardín gótico que construyó otro artista anglosajón afincado en aquel país, Edward James, su castillo de Xilitla, en San Luis Potosí.
Down below

The House Opposite, Leonora Carrington,1945.
Fue una divina demencia / Deseo volver a experimentar el riesgo de estar cuerda / Ese antídoto para releer los libros de genuina brujería / Aunque los magos duerman, ya que la magia tiene un elemento de la divinidad que hay que cuidar. («Creo que estaba hechizada», Emily Dickinson, en homenaje a Elizabeth Browning).
Carrington vivió una historia de amor cimentada por el arte y los anhelos de Max Ernst en la estudiante inglesa (y pagada por la madre de Leonora), a quien veía como musa casi adolescente y banco de sueños, pero la pareja fue separada por la II Guerra Mundial. El pintor alemán, que ya había sido detenido en el 39, volvería a ser apresado por la policía francesa en mayo del 40, y esta vez trasladado al campo de trabajo de Les Milles, donde la Gestapo mantuvo confinados a los artistas «degenerados». Carrington huyó a España acompañada por una pareja de amigos, tras conseguir los documentos necesarios por medio de su padre, principal accionista de una de las empresas más poderosas de Gran Bretaña, Imperial Chemical Industries. Y aquí empezó una etapa que marcó su carácter y su obra. Y que casi acaba con ella. Tras un viaje muy accidentado, en el Madrid de la recién inaugurada posguerra descubrió un mundo caótico, hambriento y aún empapado de sangre (en sus propias palabras), que no ayudó a mejorar la situación de la artista, quien, buscando la manera de aliviar la separación de su amante y un salvoconducto para poder salir ambos de Europa, enfermó física y mentalmente.
Carrington somatizó estos desvelos por Max Ernst, pero también el sufrimiento de la ciudad, el mundo bajo el hambre y el miedo, y se sumió en un estado de delirio. Las autoridades españolas y las británicas no ven con buenos ojos su conducta, porque no cesa de llamar a los consulados para denunciar conspiraciones y montar escándalos en el antiguo Hotel Roma (ahora, el Hotel de las Letras, de Gran Vía). En agosto de ese mismo año, y tras haber pasado varias semanas en estado psicótico, un grupo de soldados intenta violarla. Este hecho terrible termina por desconectarla de la realidad. Por orden de sus padres y a través de los contactos en Madrid, es drogada y conducida al hospital psiquiátrico del doctor Luis Morales en Santander, una de las pocas instituciones que existían en España de esta clase, en la enorme finca de su propietario, donde se recluía a los pacientes de clase muy acomodada.
Además de violentada por los carceleros, Carrington fue tratada con terapia de choque químico: inyecciones de cardiazol, un fármaco que producía convulsiones tan graves que en algunos casos llegaba a provocar daños en la columna vertebral. Los días que pasa allí son espantosos. Ella los recordará —ya establecida en México, adonde llega huyendo de su familia, que quería volver a recluirla en una residencia psiquiátrica en Sudáfrica— en la crónica Memorias de abajo (Down Below, 1943) como una catarsis, también como ritual de limpieza y camino de iniciación. En el texto, que escribió para cerrar de una vez la puerta a esos recuerdos, se mezclan el colapso físico y el trauma con las visiones propias de la mente de la artista, además de las tristes condiciones del encierro y el brutal tratamiento de los psiquiatras, que a punto estuvieron de quebrar su cuerpo y mente. Este recuento de los días inmediatamente posteriores a la detención de Max Ernst, la huida a España y la estancia en el psiquiátrico se publicó en México en 1948 (en la revista Las Moradas, traducido por el poeta César Moro) y no solo es uno de los documentos centrales del arte surrealista, sino también una de las primeras denuncias sobre el abuso clínico y la peculiar interpretación institucional de la enfermedad psíquica y sus tratamientos sobre las mujeres.
En Memorias de abajo, publicadas de nuevo estos días en la editorial Alpha Decay, Carrington va desenvolviendo el hilo de su propia consciencia, como testimonio de descenso al infierno social y psíquico, que el surrealismo recogió como el texto doliente de quien vuelve de donde solo se han adentrado los poetas y han vuelto con la sabiduría de los magos. Es un proceso doloroso, donde las alucinaciones van de la mano del maltrato social, pero también se presencia el nacimiento de una artista. En él, y en forma de diario, nos relata su evolución como ser sin voluntad a expensas del padre, los soldados, los médicos y ese amante ausente que es Max Ernst, hasta la liberación de las figuras de autoridad cuando consigue salir del psiquiátrico y de España.
Para poner un broche aún más siniestro, el especialista que trató a Carrington en Santander reconocía al cabo de los años y sin ningún bochorno que «su caso» fue un ejemplo de conducta desviada, cuya solución requería tratamiento químico y hospitalario para corregir y canalizar, pero admitía al mismo tiempo que la paciente no tenía ningún trastorno. Solo había que volver a integrarla en el orden y la corriente establecidas, como mujer y luego como creadora, si eso era lo que deseaba (estamos hablando de una mujer perteneciente a una clase social privilegiada, por lo tanto, estas frivolidades podían ser toleradas; siempre, claro, dentro de ese orden). Logra sortearlo, escapándose en el viaje a Lisboa de la acompañante que mandó su familia ¡en un submarino! Pide asilo en la embajada de México y, para que no la echen del país, se casa con un amigo, el diplomático, extorero y poeta Renato Leduc. Ya separada y establecida dentro de la comunidad de artistas exiliados, se volvería a casar con el fotógrafo Chiki Weisz. Pero tendría que volver a huir una vez más en 1968, y esta vez con sus dos hijos, cuando se produjeron las manifestaciones en la universidad y la dura represión del ejército, al ser declarada sospechosa (y amenazada de muerte) de inducir a los estudiantes a las algaradas.
Detrás de esta delación estuvo la escritora Elena Garro, en un acto inexplicable que arruinó su vida y apagó una obra brillantísima. Pero esa es otra historia, que corre a la inversa del calvario de Leonora Carrington por España y México. También es otra historia la de Max Ernst, pero esta es más bien en plan cadáver exquisito: por fin lograría salir de Francia con sus cuadros, de la mano de otra rica heredera, Peggy Guggenheim. Antes de embarcar, la pareja se encontrará por azar con Leonora y su marido en la capital portuguesa, en un momento digno de acción mágica surrealista, que continuará en Nueva York las semanas que precedieron al exilio mexicano. Ricas mecenas del arte como Manka Rubinstein solo tienen ojos y cheques para los pintores, aunque Guggenheim, también hay que reconocerlo, la incluye en su primera exposición de artistas femeninas, titulada The Exhibition by 31 Women (1943), para su famosa galería The Art of This Century, en 1943, formada en su mayor parte por las parejas de los pintores y creadores masculinos: acompañan a Leonora Frida Kahlo, Xenia Cage o Jacqueline Lamba Breton. Pero, por muy recomendada que Carrington vaya, todos y todas coinciden en una misma idea: Leonora está realmente trastornada y no ha superado la ruptura con su amante-mentor. Nadie habla de la obsesión de Max Ernst por su alumna-amante y los infructuosos intentos para que no lo abandone en Estados Unidos y marche a México. Se le pasó pronto. Dejó a su flamante y rica esposa para casarse en cuartas nupcias con la joven pintora Dorothea Tanning, una artista talentosa cuya imagen y trabajo recuerdan mucho en sus inicios al de Carrington.
Del lado de las autoridades, esta posición sobre la locura y lo femenino no debe extrañarnos. Sin embargo, el mismísimo André Breton, en su segunda novela, Nadja (1924), trataba la relación con una mujer que tenía un desorden psíquico, historia supuestamente autobiográfica sobre su idilio con Léona Delcourt, pero a medida que ella avanzaba en su locura, nos hacía partícipes de su alejamiento de la protagonista. De hecho, el libro termina con ella internada en un manicomio. Para redondear el acto provocativo, Breton incluyó las Memorias de abajo de Carrington en su Antología del humor negro, que entenderíamos como una peculiar broma absurda, sobre todo si tenemos en cuenta la deriva de su pensamiento político. Con las herramientas desatadas de la poética, el surrealismo fue testigo de la destrucción de Europa como idea y territorio, pero seguía preso de las relaciones de poder a causa de las diferencias de género. Figuras como Antonin Artaud experimentaron esta contradicción por caminar lejos del pensamiento único. Como les sucedió a otras creadoras de su tiempo (Maruja Mallo, Leonor Fini, Unica Zürn), Leonora Carrington cayó hasta el fondo de los juicios sociales y farmacológicos por ser mujer fuera de la norma.